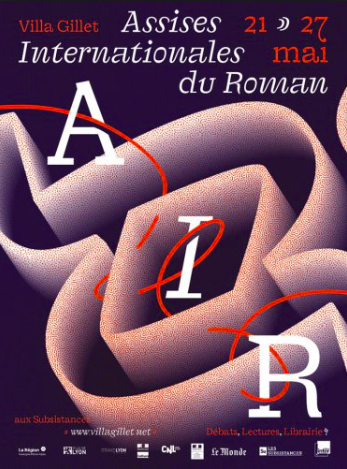«El mayor afrodisíaco» de Rosa Montero
El deseo se alimenta de la ausencia, de la misma manera que los rinovirus engordan con el frío. Me refiero sobre todo, claro, al deseo pasional, a la pasión, en fin, que es como una enfermedad, como una gripe del espíritu, de ahí la comparación con los virus invernales. Ya se sabe que la pasión es un espejismo, una de las grandes quimeras de la humanidad. El apasionado por excelencia no ama al amado, sino que, como decía San Agustín, ama el amor, es decir, ama la sensación febril y electrizante de estar enamorado. De modo que el apasionado o la apasionada no se prendan de un individuo por sus cualidades reales, sino que se lo inventan. Arrojan su necesidad de amar sobre la primera persona que les pasa cerca y para ello la idealizan, la imaginan. Y al mismo tiempo, en el furor de la fantasía amorosa, el amante también se inventa a sí mismo y se ofrece mejor de lo que es. Ya lo decía Platón: “Amar es dar lo que no se tiene a quien no es”. Lo que no se tiene, porque finges ser otro; y a quien no es, porque desconoces cómo es de verdad ese amado al que supuestamente adoras.
Puesto que la pasión es un malentendido y una fantasía, resulta evidente que la realidad acaba por destruirla. Hay personas que tienen la capacidad y la suerte de poder pasar de la pasión al amor cotidiano, a lo que yo llamo el amor heroico, que consiste en conocer de verdad a la pareja y, aún así, quererla. Pero los muy apasionados no saben dar ese paso, y cuando la convivencia, es decir, la tozuda realidad, les muestra que el amado no es quien se inventaron, apagan los cegadores focos de luz con los que le iluminaban y se van en busca de otro objetivo a quien idealizar. Es obvio que para esta clase de gente la ausencia del amado, la distancia, es lo único que puede mantener vivo su deseo.
Pero es que incluso los individuos más templados y realistas, los partidarios del amor heroico, son sensibles al acicate de la ausencia. Los humanos somos criaturas enfermas que nunca nos contentamos con lo que tenemos. Hay una frase maravillosa y terrible de Oscar Wilde que define a la perfección la insatisfacción humana: “Para la mayoría de nosotros, la verdadera vida es la vida que no llevamos”. Cierto: uno desea lo que no tiene, desvaloriza lo conocido, anhela aquello que cree que está fuera de su alcance. Sí, la ausencia es un poderoso afrodisiaco. De hecho, de todos es sabido que el juego de la seducción consiste en mostrar cierto interés por el otro, pero no demasiado; e incluso fingir desapego (ausencia) para avivar el fuego.
Ahora bien, sólo los muy chalados se quedan enganchados de una ausencia perpetua. El amor imposible de Dante a Beatriz será todo lo sublime que se quiera y habrá alumbrado páginas literarias colosales (si es que de verdad existió Beatriz), pero es un modelo de amor claramente enfermo, la pasión irreal llevada al paroxismo. Por lo general, la ausencia funciona en tanto en cuanto también hay presencia. Se necesita algo de leña real para mantener la hoguera. Por eso las ausencias absolutas, las grandes y definitivas ausencias que la muerte deja, no potencian el deseo. O no deberían hacerlo. Salvo que haya un duelo patológico y alguien consagre el resto de su existencia a inventar al amado que perdió, la ausencia demoledora de la pareja muerta es, en primer lugar, un agujero negro, lo opuesto al deseo. Después, poco a poco, se va reconstruyendo la vida, como quien aprende a vivir sin una pierna. Y por último se aprende a desear a otros, aun siendo cojo.
Pour citer cette ressource :
Rosa Montero, El mayor afrodisíaco de Rosa Montero, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), février 2019. Consulté le 21/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/entretiens-et-textes-inedits/textes-inedits/el-mayor-afrodisiaco-de-rosa-montero



 Activer le mode zen
Activer le mode zen