«La caída de Madrid» de Rafael Chirbes: ¿crónica de una evaporación?
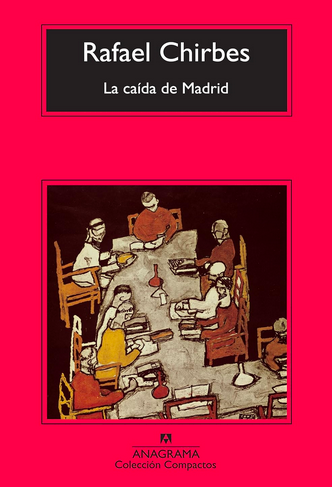
Introducción
En su conjunto, la producción novelística del escritor valenciano Rafael Chirbes (1949-2015) se ve sometida a un proceso de reducción progresiva de la acción narrativa. Así, al filo de las novelas, la diégesis va concentrándose en una sucesión de gestos de tan breve temporalidad que ésta no llega a constituir, por sí sola, el eje medular del relato. De hecho, los últimos títulos dejan en el lector la sensación extraña de que, en realidad, desde el principio de la novela hasta su final, no ha pasado gran cosa ((“Sus novelas tienen un tiempo muy denso, muy concentrado, en el que pasan muchas cosas y no pasa nada.” (Barjau y Parellada, 2013, 16).)), de que la cronología de los hechos relatados se ha acortado hasta condensarse en apenas unas horas, durante las que los personajes habitan, o más bien sobrevuelan, un tiempo intermedio.
Paralelamente, en una dinámica diametralmente opuesta, la palabra se libera, se despliega y se expande, dando lugar a volúmenes cada vez más densos. En cada uno de ellos, una multiplicidad de personajes se libra a una cruda competencia para ocupar, por el flujo desbocado de sus pensamientos y de sus recuerdos, los espacios del relato. Este desajuste entre la cronología de la novela y lo “exuberante” de su lenguaje, por parafrasear a T. Pavel (2003, 538), responde a una intención programática, reivindicada por el propio escritor como una postura de resistencia frente a la presión o a los límites de la diégesis, que considera demasiado coercitiva.
La caída de Madrid ((Esta novela será designada, en las citas que se refieren a ella, por las siglas LCM. La paginación corresponde a la edición de Anagrama (edición en “Compactos” publicada en 2011).)) aparece, en este sentido, como un punto de inflexión en el entramado narrativo de Rafael Chirbes. Desde una perspectiva estrictamente temporal, la novela ocupa un espacio central entre las cinco primeras obras publicadas y las cuatro que la siguen; este punto medio se ve corroborado por el año de su publicación, en 2000, fecha equidistante, aunque probablemente fortuita, entre el inicio y el final de su andadura narrativa (1988 – 2016) ((La primera novela publicada de Rafael Chirbes, Mimoun, es editada por Anagrama en 1988. Le seguirán ocho títulos, publicados en esa misma editorial y durante la vida del autor, hasta 2013, año de salida de En la orilla. Después de su muerte, Anagrama publicará París-Austerlitz, en 2016, según la voluntad de su autor y un relato corto, El año que nevó en Valencia, en 2017. La producción literaria de Rafael Chirbes se completa con dos libros de artículos y ensayos, dos libros de viajes y tres volúmenes de sus diarios.)). De modo que, si la novela se integra en la continuidad de las obras precedentes, anuncia también, y en diferentes grados, la evolución hacia las siguientes (Oleza, 2021, 416). Ciertamente, uno de los aspectos que caracterizan este texto, y que va a condicionar la escritura de los siguientes (Orsini-Saillet, 2021, 441) estriba en la relación inestable entre el tiempo de los relojes, las tramas diegéticas y la subjetividad de los personajes.
El orden temporal no supera, en efecto, la significativa fecha del 19 de noviembre de 1975, unas horas antes de la muerte de Franco. Según S. Schmitz, La caída de Madrid no es “una novela que ostente una trama muy tensa, fecunda en acontecimientos y sucesos, sino más bien un texto en que se narran ‘solamente’ 14 horas de un solo día desde la perspectiva de los personajes” (2006, 214). La diégesis está dividida en dos grandes momentos: “La mañana” y “La tarde”, compuestos de nueve y de once secuencias o capítulos cada uno. Dos hilos narrativos, no excluyentes, se entrecruzan en el relato: por una parte, la organización de una fiesta, con ocasión del septuagésimo quinto aniversario de José Ricart, empresario que representa a la élite económica del franquismo, y por otra, la eliminación de los miembros de un grupo revolucionario llamado “Vanguardia Revolucionaria”, tras un atentado fallido ((E. García de León y J. Oleza distinguen una tercera trama: la de la lenta agonía de Franco (2006, 43 y 2021, 419). Considero que, aunque esencial a las otras dos, esta trama constituye más bien un telón de fondo, que emerge episódicamente en el relato, filtrada por los monólogos interiores o los diálogos de los otros personajes, sin llegar a constituir una acción narrativa puramente autónoma.)). Estas dos tramas, en apariencia independientes la una de la otra, pueden leerse como las dos caras de una misma moneda, ya que comparten una serie de hebras que las ensamblan y las tienden, gracias al concurso de personajes que participan, directa o indirectamente, en ambas acciones. A diferencia de la muerte de Franco, cuya certificación médica interviene en el antepenúltimo capítulo de la novela, los otros dos acontecimientos no alcanzan a producirse sino de manera parcial, viéndose entonces excluidos, definitivamente, de la cronología interna del relato ((Para C. Orsini-Saillet, esta expulsión del relato anuncia ya una de las dinámicas que se verificarán durante la Transición democrática: “la cena no llega a celebrarse en el tiempo diegético, se aplaza más allá de los límites de la ficción y prefigura lo que va a ser la Transición con sus pactos, sus élites (aquellos que han sido invitados a participar en la cena) y sus marginados (aquellos que no van a participar en la fiesta)” (Orsini-Saillet, 2021, 441).)).
La novela aparece, así, como el bastidor en donde estos dos hilos narrativos entran en conflicto y se tensan. Pero su consistencia es desigual y, a la hora de jerarquizar a los personajes, los relatos o las voces, se observa que, desde el principio, el peso hace oscilar la balanza hacia las fuerzas que se alinean del lado de José Ricart. Un vistazo rápido a la arquitectura de la novela confirma este desequilibrio: de los veinte capítulos que la componen, trece se concentran en el entorno más o menos afín al empresario; en cambio, sólo cuatro están integralmente orientados al relato del violento final de la célula revolucionaria. Este acontecimiento emerge, de forma intermitente y por el filtro de otros personajes, en dos de los trece capítulos dedicados a los “aliados” de José Ricart. Dicho de otro modo: en su estructura misma, la novela predispone no sólo a la dominación de un grupo de personajes por la sumisión forzada de otros, sino más bien a la expulsión cuidadosamente arbitrada de estos últimos hacia los márgenes de la diégesis. Esta tendencia se verifica, por cierto, en la relación de fuerzas que se establece entre todos los personajes. Para J. Oleza, la novela tiene como eje medular un conflicto central, generado por el choque entre un pasado de guerra y de dictadura y un futuro “inmediato”:
Arracimados en torno a este conflicto central se enredan los conflictos ideológicos, los conflictos culturales, los conflictos de clase o de sexo, los conflictos entre padres e hijos, el conflicto de discursos entre radicales y pragmáticos, o de modos de vida entre conservadores y reformistas, el conflicto entre subversión y represión, y como siempre, en Chirbes, el conflicto generado por las traiciones, las acomodaciones oportunistas, los impúdicos cambios de chaqueta. (Oleza, 2021, 421)
Así, la novela, desde el punto de vista de la diégesis como en su cronología misma, alberga un conflicto proteiforme que, aunque se plasma bajo diferentes formas, sigue siempre un patrón idéntico: el de un puñado de personajes que pugna, sistemáticamente, por imponer su propia narrativa, excluyendo, silenciando o suprimiendo a otros.
En este sentido, la novela se convierte en el terreno en donde se experimenta lo que llamaré una “empresa de evaporación”. Empleo esta expresión inspirándome en la segunda acepción que ofrece el DRAE del verbo “evaporar”, como equivalente de “disipar, hacer que quede en nada” y en los trabajos de la escritora francesa H. Frappat sobre el concepto de “gaslighting”, aplicado al ámbito de la política ((En un ensayo recientemente publicado bajo el título Le gaslighting ou l’art de faire taire les femmes, H. Frappat conceptualiza el término “gaslighting”, elegido en 2022 “palabra del año” por el diccionario estadounidense Merriam Webster. Inspirándose en la película Luz que agoniza, de George Cukor (1944), Frappat define el “gaslighting” como el efecto que resulta de una manipulación prolongada, ejercida por un individuo, sobre la subjetividad de su víctima. Si, por su frecuencia, este fenómeno se observa más en las relaciones interpersonales y heterosexuales (hombres que abusan de su poder para empujar a las mujeres a una pérdida absoluta de confianza y a un estado de confusión que distorsiona la percepción de la realidad), Frappat consiente en aplicar igualmente el término para definir una forma de hacer política y de arbitrar el juego social, que consiste en la utilización interesada, por parte de ciertos actores políticos, de los hechos objetivos para transformarlos o claramente negarlos, gracias a las trampas del lenguaje y a la repetición sistemática de la mentira: “Le but du gaslighting est de prendre le pouvoir sur une conscience, en l’empêchant d’accéder à toute forme de vérité. Vérité factuelle: les événements passés sont niés; les faits réels sont truqués” (2023, 70). El efecto perseguido consiste en imponer una narrativa que les asegure una plaza en los circuitos del poder.)). Aunque este prisma de lectura puede emplearse para descodificar los mecanismos de dominación y de sumisión que rigen otras relaciones de poder presentes en la obra, lo aplicaré en este trabajo para observar cómo el relato de la caída va, progresiva e intencionalmente, desintegrándose en la diégesis.
Sin embargo, no interesa desvelar el motivo de esa evaporación (la respuesta a esta cuestión es fácilmente deductible) sino los procedimientos narrativos mediante los cuales ésta se practica, así como los efectos de esta empresa en la economía general de la obra. Para abordar esta problemática, distinguiré tres momentos que respetan el orden cronológico del relato. En un primer estadio, el asesinato aparece como la forma más expeditiva de la evaporación; a medida que transcurren las horas, el procedimiento va ensayando vías sutiles, entre la desaparición forzada y la suplantación, hasta alcanzar, al final, su expresión más sofisticada.
I. Un asesinato encubierto
Así pues, a lo largo de toda la novela y en calidad de testigo, el lector asiste a la caída y a la desaparición de un pequeño grupo de personajes. Esta desaparición, si ordena el tiempo de la diégesis, marca igualmente las orientaciones discursivas del relato. Los personajes sometidos a esta operación concreta son tres obreros, de quienes se deduce que son los autores de una acción que ha fracasado y que ha sido desbaratada por la policía, en un tiempo inmediatamente anterior al inicio de la novela ((Como ocurre con la cena de José Ricart, la acción revolucionaria se sitúa en la periferia del tiempo diegético, en un antes que no está cronológicamente incluido en el relato)). Uno de ellos, Raúl Muñoz Cortés, alias “El Viejo”, es asesinado durante la persecución; otro personaje, Enrique Roda, es detenido, encerrado en una celda y, por fin, ejecutado en el más estricto secreto. Lucio, un tercer hombre sin apellidos, consigue escapar, aunque esto, como explicaré luego, no garantice su salvación.
El primer capítulo (segundo en el orden de la novela) que les está dedicado interviene justo después de la presentación de José Ricart. Como explica C. Orsini-Saillet, el receptor ha sido invitado, desde las primeras páginas, a instalarse en una lectura que transcurre siguiendo unas pautas fácilmente reconocibles; esta dirección va a verse abruptamente subvertida por la intromisión de un relato discontinuo: el tránsito del primer al segundo capítulo se efectúa por el abandono de los registros narrativos tradicionales, en beneficio de la fragmentación, provocando, de pronto, un efecto de confusión y de dispersión (2007, 210). Por el recurso a una focalización interna, el narrador heterodiegético sumerge a su lector en la experiencia de un individuo solo que está huyendo; se desconocen las razones de su huida. La narración se fragua gracias a los ruidos que el personaje oye: “sus propios pasos – chap, chap – sobre la grama seca” (LCM, 27); el contraste de claroscuros que del amanecer percibe: “se veía un reborde de claridad por encima de las edificaciones”, “abajo, a ras de suelo, todo era negro” (LCM, 28); del pánico que va ganándole: “eso también le daba miedo, aunque era un miedo menor del que le produce lo que había a sus espaldas” (LCM, 28).
En este capítulo inicial, las indicaciones que aporta la instancia narrativa se caracterizan por la imprecisión. De ellas no sobresale un discurso organizado o coherente, sino más bien la transcripción abrupta de una red de sinestesias que tiene la textura de una pesadilla, tanto más cuanto que la acción transcurre en un entredós, entre noche y día. Del desconcierto provocado por la superposición de sensaciones y estímulos, el lector alcanza a deducir que, en el caos de esa huida, un cuerpo acaba de caer al suelo, alcanzado por las balas. Al ser referido de manera oblicua, el asesinato de Raúl Muñoz pierde consistencia (LCM, 27) y la brutalidad de su muerte se disipa, obviada bajo el desorden de ruidos inciertos, destellos cegadores y una oscuridad persistente:
Al ruido aquel, a la explosión como un fogonazo (¿se había iluminado la noche o el fogonazo sólo había estallado en su cerebro ?) que lo había dejado todo blanco durante algunas décimas de segundo, con una blancura que había hecho que la noche fuera a continuación todavía más negra, había sucedido ese otro gemido metálico, como de somier viejo, que había seguido sonando a sus espaldas durante unos instantes, hasta que se habían quedado solos sus pasos, los crujidos que él provocaba, sus pisadas en la hierba seca, sus jadeos. (LCM, 29)
Además, la urgencia de huida, verdadero motivo de ese capítulo, relega el episodio de la muerte del “Viejo” a un segundo plano. Ésta queda como cubierta por la angustia creciente del fugitivo, plasmada en un torbellino de percepciones físicas. El cuerpo jadeante, asustado y doloroso se impone con vehemencia contra toda clarividencia, y la lucidez estalla, tan sólo, cuando el personaje comprende que está siendo apaleado por sus perseguidores (LCM, 30).
De este modo, la rapidez y la dislocación de la narración distraen la atención del lector hasta el punto de que la eliminación del “Viejo” pasa por el relato como un accidente: lo trascendente de su muerte queda, literalmente, fuera de vista. Su regreso a la diégesis, algunas páginas más tarde, confirma la trivialización de este suceso. Así, la muerte de Muñoz vuelve a la superficie del relato en el capítulo 4, al principio de la jornada laboral del comisario de la brigada político-social Maximino Arroyo, amigo íntimo de José Ricart desde la época de las trincheras. A primeras horas de la mañana, este personaje es extirpado de su sueño con la doble noticia de un asesinato y de una detención. El narrador opera, desde el principio de la secuencia, un hábil juego de contrapunto con el que asocia y compara la muerte del obrero, cuyas circunstancias deben ser disimuladas con premura, con la lenta agonía de Franco, que ocupa cada uno de sus pensamientos. Este recurso no sólo acentúa la banalidad de la desaparición del “Viejo”, sino que desmiente ante todo la idea de que la muerte nivela a todos los seres humanos. En efecto, si Arroyo se conmueve, se duele y se lamenta ante la inhumanidad de una muerte que no acaba de llegarle al dictador (LCM, 51 y 52), no duda, al contrario, en liquidar administrativamente al “Viejo” en apenas unas líneas (LCM, 55) y en ordenar, más tarde, la ejecución de Enrique Roda.
El asesinato de Muñoz sufre, así, una operación de blanqueo, organizada por el comisario y puesta en escena por sus hombres de confianza. Éstos se libran a una macabra pantomima en la que, tras amenazar a la viuda y obligarle a fingir que su marido ha muerto de un infarto, acaban comprando su silencio, consolándola y presentándose ante los allegados como unos “sobrinos que [han] venido en coche desde Salamanca en cuanto nos hemos enterado de la noticia” (LCM, 57).
Así, el objetivo de esta acción reposa, precisamente, en obtener un relato que evapore las circunstancias de esa muerte por el recurso a las palabras de la mentira, la intimidación y el chantaje y mediante la teatralización de un velatorio improvisado. La viuda y el hijo del fallecido son coaccionados a callarse, a aceptar la verdad de otros y a participar, como figurantes sin voz, en una obra de teatro ignominiosa, que concluye rápidamente, a “las diez y cuarto” de esa mañana misma (LCM, 57). La celeridad con que se ha llevado a cabo la maniobra confirma su éxito y facilita el tránsito del suceso violento a la categoría de un “no-acontecimiento”. Así, la verdad sobre la muerte de Raúl Muñoz se evapora y el personaje queda despojado hasta de su propia identidad, no pudiendo ya ser reconocido por lo que verdaderamente es, a saber, una víctima del franquismo.
II. Una desaparición forzada y un homicidio suplantado
En el caso de Enrique Roda, cabe observar, de entrada, el impacto semántico que tiene la dilación de su identidad. Su nombre completo es solamente enunciado en el momento en que es capturado por sus persecutores y transferido a una celda húmeda y oscura, al final del segundo capítulo. Paradójicamente, la designación del personaje precede su expulsión del relato, como si se tratara de una última tentativa, de parte del narrador, por recordar, mediante la nominación completa, que ese hombre no es una presa ni un animal, sino un ser humano. Aislado en un calabozo, el personaje va a verse expulsado del curso del tiempo, en espera de una respuesta que no va a llegar. “¿Adónde lo habían llevado?” (LCM, 32), se pregunta al finalizar la secuencia. Por toda réplica, un gran espacio en blanco invade la página, como la amenaza del vacío que, simbólicamente, le engullirá.
El encierro de Enrique Roda es la primera fase del relato de su desaparición; ésta puede considerarse desde diferentes ángulos. En primer lugar, el personaje se esfuma totalmente de la diégesis durante trece capítulos. Esta evaporación puede incluso inducir en el lector un olvido temporal, absorbido como está en los recuerdos de otros muchos personajes, tanto más cuanto que la atribución de la palabra, bajo la forma de monólogos interiores, no está regida por la regularidad. De modo que Roda regresa una segunda y última vez, en calidad de personaje autónomo, en el capítulo 15.
El narrador no proporciona ninguna indicación temporal que le permita realizar el cómputo de las horas que lleva aislado el detenido: aunque sigue en vida, el personaje ya está apartado de los ritmos de lo cotidiano, como si el narrador prefigurara su propia desaparición. Además, el aislamiento condena al personaje a una “no-existencia” puesto que, a excepción de sus carceleros, nadie sabe dónde está.
En segundo lugar, el aislamiento es tanto más angustioso cuanto que el personaje lo ignora todo sobre el lugar adónde ha sido llevado y sobre la identidad de sus celadores. Todas sus pertenencias le han sido incautadas, de manera que se encuentra solo, sin objetos ni pistas que le hubieran permitido, simbólicamente, aferrarse a algo tangible y real o establecer un vínculo con el exterior. A lo largo de este capítulo, Roda no deja de preguntarse dónde está: “¿Qué calle sería aquélla?”; “¿Dónde estoy?” (LCM, 238); tratando de infundirse ánimos y, al mismo tiempo, temiendo lo peor, puesto que las condiciones de su detención son del todo inhabituales:
No se explicaba por qué no había nadie más allí dentro, ni guardias, ni presos, ni nada, sólo él y aquellos dos tipos que lo habían traído y de quienes no había vuelto a saber nada. Tantas horas solo. Ni siquiera se oía ya la radio. Todo estaba en silencio. (LCM, 241)
El único elemento que pueda aportarle una frágil pista de información se encuentra en la presencia de una ventana enrejada, situada bajo el techo de su celda: de ahí provienen ruidos del exterior, bajo la forma de voces lejanas y de una lluvia incesante, lo que le permite deducir que tal vez esté encerrado en los sótanos de un edificio (que puede verosímilmente tratarse de la Dirección General de Seguridad, puesto que es allí donde trabaja el comisario Arroyo, en el centro neurálgico de Madrid). Sin embargo, esas señales lábiles del exterior van atenuándose y el silencio acaba por anegarlo todo. “Tantas horas solo. Ni siquiera se oía ya la radio. Todo estaba en silencio” (LCM, 241): estas tres frases, con las que concluye la última secuencia de Enrique Roda, parecen el eco desesperado a su primera pregunta (“¿Adónde lo habían llevado?”). Ese vacío implacable viene entonces a anunciar su desaparición de las instancias del relato, del mismo modo que esa celda subterránea se convierte en la antesala, o en la metáfora, de su propio ataúd.
A partir de ese instante, Enrique Roda ya no vuelve a aparecer en la novela sino bajo la forma de un personaje que está en trance de dejar de existir. Ya no goza de consistencia ni de densidad, ya que su presencia en la narración queda supeditada a lo que otros personajes dicen o deciden de él. En el capítulo 17, protagonizado por Guillermo, uno de los esbirros de Arroyo, se lee:
[Arroyo] los llamó a Leonardo y a él a su despacho, y les dijo: “El preso no existe.” Y él lo entendió enseguida, pero Leonardo no se enteraba. “¿Cómo que el preso no existe?”, preguntó como un tonto. (…) “Cuéntaselo, Guillermo, y que sepáis los dos que quiero que sea limpio, pero que quiero que él se entere, que se entere desde el primer hasta el último momento de adónde va, que no se vaya de rositas.” (…) “Que no existe, que no consta”. (LCM, 271)
El carácter performativo de las instrucciones de Arroyo elimina automáticamente a Enrique Roda del relato. Como ya ocurriera con “El Viejo”, el personaje es desposeído de su estatuto y de su identidad por el recurso a la objetivación y la violencia de la ejecución futura. La verdad sobre las circunstancias de su muerte va a ser, además, neutralizada por la exhibición del cadáver, en una segunda puesta en escena que hará creer que Roda ha sido asesinado por la ATE, una organización terrorista de extrema derecha (la inversión del acrónimo ATE – ETA no pasará desapercibida).
Así, la instrumentalización que hace Arroyo de esas dos muertes remata y culmina el proceso de desaparición, puesto que el comisario las integra en una mortífera representación en la que, para darse un gusto, actualiza el sacrificio de Cristo, mancillando y saqueando definitivamente la memoria de los dos hombres:
Le había dicho que a Franco, a la hora de morir, ya le acompañaba un ladrón, el del tiro detrás de la oreja, pero que hacía falta otro, “¿me entiendes?”, le había dicho, “el segundo ladrón, y [sic] lo tenemos a mano, pero que se entere, que se entere de que va a acompañarlo a él y que se enteren los que son como él de que no estamos dispuestos a que Franco se vaya solo. El trabajo tiene que ir firmado ATE. Las tres letras.” (LCM, 272)
Con el caso de Roda, la estrategia de evaporación alcanza además un grado de expresión más sutil y revela, en hueco, la perversidad del franquismo, encarnado aquí por la figura de Arroyo. Si la muerte de Muñoz podía pasar como un “daño colateral” o una contingencia indeseable en este tipo de operaciones, la de Roda resulta, al fin y al cabo, de una decisión deliberada y dispuesta por el comisario con el objetivo de suplantar la verdad de ese asesinato, evacuando toda implicación policial y trasladando la autoría del crimen a un grupúsculo opuesto a “Vanguardia Revolucionaria”. Así, el homicidio será publicado en las páginas de sucesos, vinculado a un ajuste de cuentas ideológico: la policía no sólo se verá eximida de toda responsabilidad, sino que además será reconocida como el árbitro clemente que arrojó luz sobre el caso y restableció la justicia entre bandas rivales.
III. Una evaporación voluntaria
De los tres obreros, Lucio es el único que consigue escapar al control de los policías. El relato de su vida difiere del de sus compañeros; el narrador le concede una presencia más afirmada en la novela, en calidad de personaje que goza de un estatuto de protagonista en los dos capítulos que le son dedicados (9 y 20), con los que además se cierra cada uno de los dos grandes momentos que componen la novela. Su aparición en otros capítulos, por mediación de otros personajes, lo vuelve ilusoriamente más resistente a la evanescencia; sin embargo, también será arrastrado, al filo de las horas, hacia esa espiral de evaporación.
Lucio trabaja en el metro de Madrid. Gracias a un procedimiento de focalización interna, el lector descubre las circunstancias del personaje: ha militado en un primer tiempo, en el Partido Comunista y vive en Vallecas con Lurditas ((Lurditas trabaja como criada en la casa de José Ricart.)), su compañera, a quien conoció en una misa celebrada por el padre Llanos, un cura obrero. Durante una huelga, Lucio fue detenido y enviado a Carabanchel. Allí, entró en contacto con Jesús Taboada, un tenebroso abogado laboralista procedente de la burguesía madrileña, miembro de un grupúsculo de la izquierda radical (se trata, precisamente, de “Vanguardia Revolucionaria”). Maestro en el manejo de una retórica provocadora e incisiva, Taboada puso en marcha un juego de seducción de fatales consecuencias para el obrero. Lucio hizo caso omiso de las reservas de sus camaradas comunistas y se dejó fácilmente embaucar por los discursos visionarios y petulantes de Taboada, incapaz de oponerles resistencia.
El poder de atracción que ejerce el abogado se lee en la rapidez con que el obrero, manipulado por un verbo cínico e inagotable, se aleja de su círculo militante, incluso antes de salir de la cárcel. Ahora bien, las razones que conducen a uno y otro personaje a las filas de la lucha revolucionaria son, definitivamente, contrarias. Si Lucio se comprometió habitado por principios de libertad, justicia e igualdad, Taboada entró en la revolución como quien participa en un juego suicida, animado por la lasitud y un nihilismo que tiene en la acción violenta el medio y el fin para destruirlo todo: “Quiero que explote de una vez todo eso, y vosotros me ayudáis con vuestra acción, como yo os ayudo con mi pensamiento” (LCM, 152).
Para él, la lucha revolucionaria no implica el advenimiento de una sociedad nueva, sino una inversión fenomenal que reasignará los puestos de poder, empezando por el sacrificio de quienes la lleven a cabo. Su doctrina se tinta de un narcisismo inquietante, ya que entiende el futuro como una devastación de la que él, a diferencia del obrero, va a salvarse. Gracias a ello,
podrá configurar su posición de autoridad e imponer una versión de los hechos que le conceda un papel dominante, borrando definitivamente de la Historia a sus verdaderos actores (Schmitz, 2006, 219). Sus propósitos van a recordarle a Lucio la invisibilidad perpetua de su clase: “No sois nada, no seréis nada” (LCM, 155). Sugieren asimismo la hegemonía permanente de una burguesía que, renovada bajo los rasgos de una intelectualidad comprometida, seguirá apropiándose de los esfuerzos, las decepciones y los éxitos de la clase obrera:
Tu lucha será una medalla que me pondré en mi solapa. Tu hambre, tus chuscos de pan, tus meses de cárcel, han sido apenas tres meses, ¿no?, poca cosa, formarán parte de mi biografía, porque esos años los escribiré yo, si sobrevivo y regreso a mi clase. Los escribirá gente como yo, y os los quitaremos, te los quitaré, y no podrás hacer nada contra eso. La historia es de los que saben que existe. (LCM, 155)
Vencido por lo que J-M. Ruiz Casado llama la “lucidez de mierda” (2015, 206) de Taboada, Lucio se aleja definitivamente del PC y, al salir de la cárcel, se somete dócilmente a los designios de “Vanguardia Revolucionaria”, tomando de este modo la vía de la lucha armada y los riesgos inherentes a la clandestinidad. Casi de manera simultánea, su antiguo compañero de prisión abandona el grupo, justificándose lacónicamente con un “No sé, a lo mejor es que vuelvo a mi clase” (LCM, 156).
De este modo, las trayectorias antagonistas de uno y otro confirman las premoniciones del abogado, dejando completamente desamparado, y sin posibilidad de retorno, al obrero. Su decisión tiene, como primer efecto, su propio aislamiento. El personaje se ve, de entrada, embarcado en prácticas en las que se halla, casi siempre, solo y sin vínculo con el exterior, en nombre de unas consignas de seguridad difusas que no van a evitarle, a pesar de ellas, ser localizado por la policía.
De hecho, la descripción del grupúsculo y sus modos de acción se hace bajo el signo de una perturbadora desintegración: el personaje no conoce mejor que el lector ni los espacios ni las consignas de reunión de sus miembros; ignora igualmente las decisiones que fueron tomadas, tanto como los medios o la finalidad con que éstas debían ser ejecutadas. Lucio recibe, así, órdenes que emanan de dirigentes sin cuerpo, que debe poner en práctica con camaradas que están tan desconcertados como él, pero igualmente apresados en una red de lealtades que los discursos capciosos de otros habían trenzado para ellos.
En cuanto el personaje se abstrae de sus recuerdos y regresa al presente de ese 19 de noviembre, comprueba que escapar a los radares policiales no va a servirle de mucho. Para empezar, el fracaso de la operación revela lo defectuoso de la coordinación y la comunicación del grupo: cuando trata de avisar a los otros miembros, se encuentra frente a la ausencia de aquéllos que le han empujado a la acción: nadie responde a sus llamadas y no tiene adónde acudir (LCM, 145).
Frente a ese vacío y ese silencio (fenómenos que cobran una particular resonancia con la situación de su compañero apresado), Lucio se extravía. Tentado por la idea de pedir ayuda a su antiguo camarada Taboada, incluso se encamina hacia el gabinete de abogados en donde éste último ejerce, pero, sobrecogido por el miedo, deshace camino, al darse cuenta de que ya no lo reconoce ni sabría tampoco cómo dirigirse a él, consciente de la frontera infranqueable que los separa irremisiblemente, fuera de los muros de la prisión (LCM, 309).
La visión final que libra el narrador, en la última secuencia de la novela, es la de un hombre que deambula, azorado, por las calles de Madrid, transido por un acusado sentimiento de vacuidad, de absurdidad, consciente de que su compromiso no ha servido para nada y de que esa inutilidad agota toda esperanza de futuro. Desolado e indefenso, decide, por fin, regresar a su puesto de trabajo:
Decidió que si habían de cogerlo era mejor que lo cogieran allí, a la entrada o salida de turno, mientras se cambiaba de ropa en los vestuarios, o que fueran a buscarlo al túnel, y le hicieran interrumpir su trabajo con el martillo neumático. Pensó que a lo mejor ellos esperarían a la mañana siguiente para presentarse. Imaginó que entraban en la habitación cuando se acurrucaba, con el primer sueño, en una cama que tendría guardado el calor que había desprendido Lurditas. Y que él, antes de acompañarlos, acariciaba el hueco que había dejado el cuerpo de ella impreso en el colchón (LCM, 318).
Con estas líneas se cierra el relato de La caída de Madrid. Una última indicación temporal informa que son “más de la ocho” (LCM, 318): el narrador hace así coincidir el anuncio de la muerte de Franco con el regreso de Lucio a su puesto de trabajo y con el final de la diégesis. Así, desde el instante en que la voz narrativa se extingue, las sombras de la noche madrileña envuelven a Lucio, absorbido por el silencio irrevocable del excipit.
Su retorno a los espacios de lo cotidiano, en previsión de su arresto futuro, consigna, simbólicamente, el éxito de una empresa de evaporación tanto más sofisticada cuanto que sus artífices se hallan, precisamente, donde menos se les espera.
En efecto, confrontado a la ausencia, el personaje de Lucio no encuentra otra alternativa que anticipar el castigo de su propia derrota, allanándole a la policía el camino para ser detenido. Ahora bien, esa decisión por defecto es fruto de la desesperanza que ha generado en él la incoherencia del proyecto revolucionario, materializada en el comportamiento errático de Jesús Taboada, en la vacuidad de sus discursos y en el abandono de sus superiores. Dicho de otro modo, el sacrificio presagiado por el abogado se cumple: Lucio, entregándose por adelantado a sus perseguidores, renuncia voluntariamente a sí mismo, escenificando gracias al blanco generado por el excipit, su propia evaporación.
No obstante, a diferencia de los otros dos obreros, la volatilización de Lucio resulta de una manipulación hábilmente orquestada por un personaje que no forma parte de los representantes directos de la dictadura. Al contrario, el abogado es miembro de una élite política que, si bien tolera la participación de una nueva clase media, expulsa resolutivamente a los obreros del proyecto transicional que se está preparando ya. En este sentido, la eliminación del joven obrero metaforiza y prefigura la dinámica de dominación que se pondrá en marcha con el advenimiento de la democracia. Ilustra, sobre todo, la imposición de un silencio riguroso que pesará sobre los desheredados, los marginados y los expulsados del nuevo régimen.
Conclusión
En definitiva, La caída de Madrid puede ser leída como la crónica de una evaporación lograda. Entre otras tramas narrativas, el relato sigue, cronológicamente, la eliminación de un grupo revolucionario. Sin embargo, esta caída trasciende lo puramente anecdótico y plasma una forma de opresión que, si bien es inherente a la dictadura, va a ser prolongada, bajo un signo más sofisticado, para facilitar la vía hacia la Transición.
Así, la progresión diegética de “Vanguardia Revolucionaria” revela dos de los abusos reiteradamente sufridos por las figuras de los obreros revolucionarios: por un lado, son las víctimas preferenciales de la represión feroz de la dictadura; por otro, se convierten en una humanidad instrumentalizada por y para una élite pensante. En efecto, si ésta necesita a los obreros comprometidos para acceder al poder, debe prescindir de ellos a la hora de gestionarlo, y la manera más eficaz de hacerlo consiste en borrarlos de la Historia.
El final de los tres obreros desaparecidos ilustra la solvencia de tal empresa. Al fin y al cabo, nadie vendrá a reclamar justicia para ellos. Su memoria terminará por extinguirse y, fuera de sus deudos, no habrá nadie ya para recordarlos.
Por cierto, la mecánica de la evaporación se comprueba en otros estadios de la novela y bajo otros aspectos. Por ejemplo, la pareja compuesta por Ada Dutruel y Juan Bartos la ensaya también, a través de unas prácticas que disimulan y subliman lo que no es más que usurpación y depredación sobre el pasado, las ideas y los materiales de otros. Así, los dos intelectuales consiguen imponerse en las esferas de la cultura dominante y asegurarse, de paso, una posición privilegiada en la sociedad de la España transicional.
Entonces, si bien es cierto que Rafael Chirbes ofrece en La caída de Madrid el retrato complejo de una sociedad española que se halla en conflicto a causa de una coyuntura histórica particular, es necesario añadir que lo hace, ante todo, desde una intención ética: se trata de restablecer, mediante la ficción, la justicia y la memoria de aquéllos que fueron desposeídos de su propia voz. La instancia narrativa cumple, en este sentido, un papel fundamental: ser el testigo de un abuso reiterado y resistir ante el silencio, gracias a una palabra comprometida, radical y clarividente.
Notas
Bibliografía
Corpus
CHIRBES, Rafael. 2011. La caída de Madrid. Barcelona: Anagrama.
Obras citadas
BARJAU, Teresa y PARELLADA, Joaquim. Noviembre de 2013. “Rafael Chirbes, en Beniarbeig” in Insula, n°803, p. 13-21.
FRAPPAT, Hélène. 2023. Le gaslighting ou l’art de faire taire les femmes. Paris: Éditions de l’Observatoire.
GARCÍA DE LEÓN, Encarnación. 2006. “El miedo, legado generacional en los personajes de Chirbes”, in María-Teresa Ibáñez Ehrlich (ed.), Ensayos sobre Rafael Chirbes, Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, p. 31-58.
OLEZA, Joan. 2021. “En la lucha, a lo largo. El laberinto trágico de Rafael Chirbes”, in Javier Lluch-Prats (ed.), El universo de Rafael Chirbes, Barcelona: Anagrama, p. 415-435.
ORSINI-SAILLET, Catherine. 2007. Rafael Chirbes romancier: l’écriture fragmentaire de la mémoire, Littératures. Université Jean Monnet de Saint-Étienne.
ORSINI-SAILLET, Catherine. 2021. “De la novela coral a las voces obreras: la polifonía en la narrativa chirbesiana”, in Javier Lluch-Prats (ed.), El universo de Rafael Chirbes, Barcelona: Anagrama, p. 437-453.
PAVEL, Thomas. 2003. La pensée du roman. Paris: Éditions Gallimard.
RUIZ CASADO, Juan Manuel. Noviembre de 2014 – Febrero de 2015. “El fracaso de la cultura en las novelas de Rafael Chirbes” in Turia Revista Cultural, p. 201-207.
SCHMITZ, Sabine. 2006. “La caída de Madrid, una novela histórica de Rafael Chirbes o el arte nuevo de cometer un deicidio real(ista) en el siglo XXI”, in María-Teresa Ibáñez Ehrlich (ed.), Ensayos sobre Rafael Chirbes, Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, p. 201-233.
Pour citer cette ressource :
Lirios Mayans, La caída de Madrid de Rafael Chirbes: ¿crónica de una evaporación?, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), septembre 2024. Consulté le 09/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-espagnole/auteurs-contemporains/la-caida-de-madrid-de-rafael-chirbes-cronica-de-una-evaporacion



 Activer le mode zen
Activer le mode zen